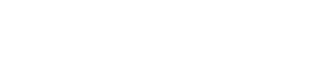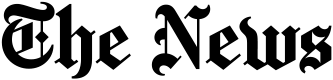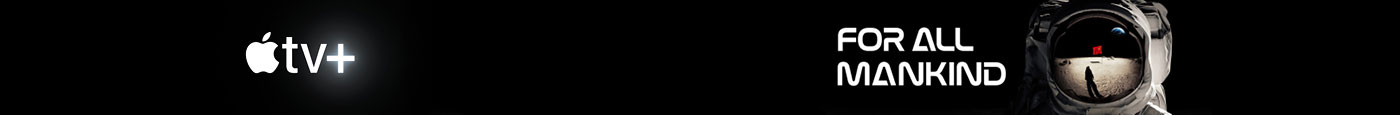Emma Stone estaba bastante nerviosa antes de conocer a Yorgos Lanthimos. Es comprensible: si uno ve las películas del griego, al menos las películas que había filmado al momento de ese encuentro en 2015 —Canino, Alps, Langosta— podía pensar en que del otro lado se esconde una persona más bien fría, retorcida y algo desquiciada. O desquiciada del todo. Lo cierto es que esa porción de la carrera del cineasta nacido en Atenas en 1973 expone su obsesión por encontrar el punto de cruce entre lo perverso y el absurdo, y lo mostró como alguien capaz de experimentar con la psique de sus personajes al punto de, literalmente, ponerlos a ladrar en cuatro patas en el pasto. Así que podemos entender a la pobre Emma, quien, por otro lado, no se encontró con lo que esperaba, sino con un tipo afable, con el acento bien marcado, dispuesto a escucharla y con una propuesta clave para la carrera de la actriz, que estaba a punto de terminar de consolidarse con La la land, una película quizás diametralmente opuesta a las de este director: Lanthimos la quería como protagonista del proyecto de La favorita.
Y entonces hicieron la película y les salió muy bien. Él plantó su nombre en Hollywood y ya no hay nadie que lo saque. Tiene los fondos, los premios, el interés del público y la crítica, y da la sensación de que tiene también vía libre para hacer lo que quiera, como quiera. Ella, en tanto, consiguió en La favorita otro de sus grandes papeles, uno más en una carrera llena de buenas elecciones, pero además abrió la puerta para algo más: una sociedad. Trabajar juntos, al parecer, les hace muy bien.
Así lo cuenta Stone en una entrevista reciente con The New York Times: “A partir de ahí seguimos en contacto y nos conocimos un poco más. Cuando estábamos haciendo La favorita teníamos una buena relación y fue el comienzo de nuestra amistad, y luego, al final del rodaje, comenzamos a hablar de Pobres criaturas. (…) Soy una chica de Arizona y él es un chico de Atenas. No sé cómo funcionó esto, porque nuestras personalidades no podrían ser más diferentes, pero es asombroso.”
En más de un sentido, entonces, ambos se deben mucho. Y aquel encuentro primario puso la piedra angular de La favorita, pero sobre todo de Pobres criaturas. Esta última película, que está en cines uruguayos desde el pasado jueves y que este martes acaba de conseguir once nominaciones al Oscar —entre ellas Mejor película, dirección y un muy probable y cantado Oscar a Mejor actriz para ella—, es la prueba definitiva de que el universo de Lanthimos se desató y que estamos inmersos en él. Su músculo cinematográfico está en alza, el control de los elementos de sus películas parece ser casi absoluto, sus mundos resultan cada vez fascinantes, surrealistas y en ocasiones algo perturbadores, y encima encontró una socia ideal, esa persona capaz de ir al límite y devolver con creces la confianza invertida. Devolver, en el caso de Stone y su segunda colaboración con él, una de las mejores actuaciones del año.
¿Qué es Pobres criaturas? Bueno, para empezar la adaptación de un libro de la década de los noventa escrito por Alasdair Gray y de título homónimo, que al mismo tiempo no es otra cosa que una historia que bebe directamente y sin ocultarlo de las fuentes de Mary Shelley y su Frankenstein. En el caso de esta película, el experimento es un poco más retorcido que el de Viktor y su monstruo, si eso es posible. En Pobres criaturas, un científico llamado Godwin Baxter (un paternal y transformado Willem Dafoe) recupera el cadáver de una mujer embarazada que se tiró al Támesis y decide jugar a ser Dios. Porque así le dicen a él: God.
El científico en cuestión abre el cráneo de la mujer, extrae su cerebro y le coloca, en su lugar, el cerebro de su hijo nonato. El resultado: Bella Baxter (Emma Stone), una persona de 30 y largos años que tiene el cerebro de un bebé. Y que deberá aprender a un ritmo acelerado sobre la vida, sus traumas, placeres, aventuras, decepciones, sobre el odio, el amor, el sexo y la independencia.
Pobres criaturas se plantea desde ahí, y luego embarca a su personaje protagónico en una aventura de emancipación por el mundo —bueno, en realidad por Lisboa, Alejandría, París y Londres— en compañía, casi siempre, de un abogado llamado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), que la impulsa voluntaria e involuntariamente a todo lo anterior, y con el que se encuentra con unas cuantas sorpresas por el camino. En casa, mientras, lo espera su “padre”, God; su prometido, un científico interpretado por Rami Yousef; y una ristra de experimentos vivientes que pueblan una mansión victoriana fabulosa llena de sangre, vísceras y calor familiar.
El viaje que emprende Bella es el del descubrimiento exterior e interior; a medida que explora sus capacidades, que crece de manera cognitiva y afronta su sexualidad con una fruición desprovista de cualquier prejuicio o saciedad —”¿por qué los seres humanos no hacemos esto todo el tiempo?”, le pregunta a un exhausto Duncan luego de una maratón sexual agotadora—, también empieza a comprender que las miserias de la Tierra están al alcance de la mano, y que incluso su lógica total, acaso inocente y primigenia, a veces puede no servir de mucho en este mundo lleno de sin sentidos.

La película ha sido leída en clave feminista y tiene mucho sentido, ya que las ataduras de género de las que se va despojando Bella a medida que suma kilómetros son evidentes, así como su posición discordante frente a una sociedad que quiere encorsetarla a ella, a sus costumbres, a su deseo desbocado, a su tendencia por la liberación de lo que le parece a todas luces ilógico y que expone contradicciones victorianas, pero también contemporáneas.
La conjunción de líneas temporales en ese discurso van en sintonía con un mundo que, sí, luce y se siente inmerso en la segunda mitad del siglo XIX, pero que en su diseño tiene trazas de retrofuturismo y algo de steampunk. En esta historia “de época” hay máquinas bizarras, medios de transporte que jamás existieron, cielos acuarelados que pintan un mundo sacudido por colores que no son los nuestros, y su espectacular diseño de producción, de vestuario —donde confluyen estilos anacrónicos y que corre a cuenta de Holly Waddington— dan cuenta de una tierra de fantasías ideal que abona el camino de Bella. También la fotografía, que se pliega a algunas obsesiones de Lanthimos que no tienen mucha razón de ser —¿por qué le gustarán tanto los “ojos de pez”?— pero que colaboran para construir el aire enrarecido de la película.

Dicho esto, Lanthimos cada vez filma mejor. Ya en sus primeras películas lo hacía, con usos del steadycam y los puntos de vista subvertidos que ayudaban a generar aquel mal rollo perenne, y en eso se mantiene. Hoy se refleja su experiencia, está más kubrickiano que nunca, más seguro de que para tener un estilo identificable se necesita tener claro cómo se dicen las cosas con la cámara y la puesta en escena, más que por una estética replicable llevada al paroxismo.
Pero es cierto que con los años se ha puesto menos cínico y más amable, al punto de que Pobres criaturas, dentro de su extrañeza, es definitivamente su película más esperanzadora, humanista y hasta positiva si se quiere —y no en el sentido filosofía de autoayuda de la palabra—. Las negruras de las que hacían gala películas como Alps y El sacrificio de un ciervo sagrado se han aplacado, y ahora lo que sale a la superficie es, sobre todo, un humor constante que provoca varias risas en la sala. La comedia siempre ha sido parte del cine del griego, al menos una oscuramente absurda, pero si en La favorita el humor había despuntado entre los intercambios palaciegos de las mujeres que la protagonizaba, en este caso se hace carne en las interpretaciones magistrales de Stone y un Mark Ruffalo antológico. Tienen papeles peligrosos, que rayan la caricatura, pero ambos evitan con solvencia y gracia pisar esa línea trémula.

La ciencia y la filosofía, finalmente, pueden ser los dos pilares sobre los que existimos, y en su intersección puede encontrarse la vida o aquello por lo que vale la pena vivir. Eso parece decir el discurso de Pobres criaturas. También habla de la construcción de lo que somos, de la emancipación de nuestros creadores, la autonomía que genera descubrir el dolor, la angustia por la existencia, en fin: hay una historia, es la de Bella Baxter, y ella quiere vivir y vive. Trasciende al monstruo, busca su humanidad, una revolución interna y externa. La encuentra y su relato es uno de los más curiosos y fascinantes del arranque del 2024. También, uno de los mejores.