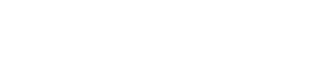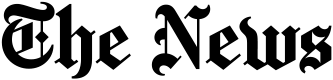Cuando Pedro Sánchez anunció el miércoles de la semana pasada que se tomaba cinco días para pensar si seguía al frente del gobierno de España, dejó a todo el mundo boquiabierto. Que un mandatario español renuncie abruptamente al cargo en un momento como este, equivalía a otra crisis europea en puerta, a apenas un mes de las elecciones comunitarias.
En una “Carta a la ciudadanía”, Sánchez se preguntaba si valía la pena continuar. Emocional, se declaraba profundamente enamorado de su esposa, a la que, decía –no falto de razón, por cierto–, la derecha y la ultraderecha quieren ensuciar judicialmente por su relación con él, si bien nadie ha imputado formalmente a la esposa del presidente, sino que un juez de Madrid le ha abierto una indagatoria por tráfico de influencias.
Como sea, desconocer que Sánchez es objeto de una campaña permanente de demolición por parte del nacionalismo español y sus varios aliados en la derecha, incluso en parte del centro-izquierda que reniega de sus pactos con los separatistas vascos y catalanes, y que por la misma razón tiene a la mayor parte del Poder Judicial en su contra, sería faltar a la verdad.
Por eso, el anuncio de que se tomaba unos días para reflexionar sorprendió a propios y extraños. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar; los panelistas antisanchistas de la televisión, a menudo todos muy de acuerdo, discutían y se peleaban al aire; las quinielas se multiplicaban; eran horas de gran dramatismo. Sus opositores se mandaron a guardar por unos días y el que tuvo alguna breve aparición pública se cuidó muy bien de no fustigar al presidente meditabundo.
Finalmente, el lunes a las 7.30 de la mañana, cuando Sánchez debía comunicar su decisión a los españoles, los medios se concentraban a las afuera del Palacio de la Moncloa, en medio de lo que los propios reporteros describían como momentos de gran tensión y ansiedad. El aire se cortaba con cuchillo.
Sánchez lo había hecho de nuevo.
No era la primera vez que lograba descolocar por completo a amigos y enemigos. En 2017, tras haber sido echado del PSOE como un perro, volvió para hacerse con el liderazgo del partido derrotando a los poderosos “barones del socialismo”, que habían puesto a funcionar toda la maquinaria territorial en su contra. Tan solo un año después, llegó al poder por la puerta trasera: tras promover una moción de censura en contra de Mariano Rajoy, la primera que logró su cometido en toda la historia democrática de España. Y cuando se vio totalmente perdido tras los comicios regionales y autonómicos del año pasado, volvió a sorprender convocando inmediatamente a elecciones generales, en un todo o nada que le volvió a dar la iniciativa y, finalmente, la continuidad en el poder –a pesar de haber perdido las elecciones– por su acuerdo con los separatistas. Aunque esta última ha sido, si bien su carta de triunfo, también su condena: fue a raíz de estas alianzas, en particular las que selló con el líder catalán Carles Puigdemont y con los vascos de Bildu, que Sánchez se ganó el rechazo del nacionalismo español y también de buena parte –acaso, de la mayor parte– de la ciudadanía.
En cualquier caso, el otro día logró una vez más agarrar a todos fuera de base. En su carta, el presidente español, o quien le haya asistido en su redacción, citaba una y otra vez la “macchina del fango”, que él atribuye a Umberto Eco. (Aunque en realidad al término no lo acuñó Eco, sino que es una expresión de uso bastante extendido entre políticos e intelectuales italianos para referirse a lo que aquí llamamos operaciones de prensa.) Pero yo creo que Sánchez estaba pensando más bien –aunque tampoco lo haya leído– en aquello que decía Maquiavelo sobre la sorpresa: las cosas nuevas y repentinas atemorizan al enemigo. Sánchez es un intuitivo, tiene un talento natural para la política. No habrá leído a Umberto Eco como quiere hacernos creer, pero de tácticas políticas, golpes de efecto y melodramas, se las sabe todas.
Por momentos su movida recordó un episodio de la serie House of cards, cuando Frank Underwoood, notablemente interpretado por Kevin Spacey, decide anunciar su dimisión sólo para ganarse las simpatías y conmiseración de la gente y así fortalecerse ante sus adversarios.
Sánchez también logró tener por unos días a todo el mundo en ascuas. Sin embargo, a las once en punto del lunes, cuando finalmente se presentó ante los españoles para comunicar su decisión, el resultado tuvo algo de anticlimático. El presidente se quedaba, no se iba, no se sacrificaba por la democracia que decía amenazada, no daba el portazo en nombre de la justicia, del juego limpio, del amor. No. Se quedaba en la Moncloa.
Por lo general, quien se va a inmolar, se inmola. Después, eventualmente, puede volver y, en política, ha habido casos. Pero medio inmolarse no existe. El héroe trágico lo será siempre, cualquiera sea su destino; pero el que se queda a medio camino no abraza la gloria eterna.
Además, las masas no lo acompañaron como él esperaba. Unos pocos miles de personas en la sede del PSOE en Madrid fue toda la movilización que pudo logar con el amague de irse. Con lo cual todo quedó en un sabor un poco a fiasco.
Así que lejos de salir fortalecido como esperaba, es más probable que a la larga salga debilitado. Puede que haya sido tantas veces Pedro, que esta vez simplemente lo fue una demás. Esta vez no pasó como tantas veces, no le salió del todo bien la jugada, sus enemigos se calmaron, sus seguidores se asustaron, pero no hubo un clamor popular, no hubo un “Grito” de Munch ante su posible ausencia, la montaña no fue a Mahoma.
Y así, es posible que la consagración que persigue como líder le quede hoy un poquito más lejos.